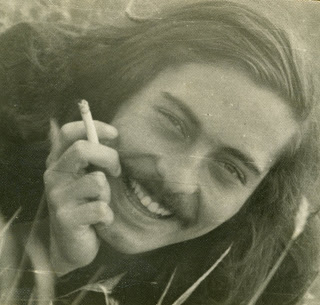"Estimados caballeros; estimados vosotros a quienes van dirigidas estas pobres líneas, no la camarilla de médicos y psiquiatras, de jueces y verdugos que estudiarán mis palabras tratando de encontrarles un sentido que sus pobres mentes castradas serán siempre incapaces de comprender. Así pues, estimados caballeros, colegas, almas afines, mi deber es comenzar.
Cierta tarde de febrero de 1827 el fundador de nuestra pequeña logia pronunció un largo discurso ante la mirada atónita de un cierto número de burguesillos, literatos y demás supuestos conocedores de la cultura. Dado su carácter, Thomas De Quincey, sagaz y laberíntico cronista y fumador de opio, lo normal habría sido una profunda reflexión de las que dejan bocas abiertas, pero esta vez fue distinto. La materia que trataba era el asesinato; es más, el asesinato considerado como una más (probablemente la más antigua, la más preciosa, la más olvidada y negada) de las grandes artes. Ni entonces ni ahora era una idea grande o fácil, y los más insistieron en tratarla como otra extravagancia, otra vuelta más de tuerca en la mente de un adicto o un alarde de ironía.
Pero, ¡ah! No sólo había incrédulos entre la audiencia, ahí entramos nosotros, caballeros. Pero tal y como he dicho, mi deber es comenzar, y para comenzar hay que hacerlo por el principio. Y para nosotros, el principio fueron las palabras de Thomas De Quincey; quizás un esqueleto verbal en torno al que nosotros engarzamos nuestros particulares y poco respetables gustos, pero uno al menos. De Quincey fue sólo un soñador heredero de la sabiduría de una docena de siglos y de culturas, que se conformaba con la contemplación de las maravillas que ocurrían ante sus ojos velados de opio y el simple hecho del pensamiento consciente. Nuestro querido Thomas De Quincey nunca en su vida quiso ni tuvo que asesinar. Y de nuevo es ahí, caballeros, donde entramos nosotros.
No hablaré de esa sed que ni agua, vino o cerveza, placer ni divertimento pueden colmar, esa pasión que nos devora desde las entrañas. Todos estamos demasiado familiarizados con nuestros impulsos como para disertar ahora sobre ellos, y no hay razón para permitirles a los señores y señoras del jurado más información sobre nosotros de la que deseamos. Unos pocos de nosotros buscamos una razón a esta sed; si os preguntase todos daríais una explicación distinta y debidamente acertada, pero en el fondo todos me diríais lo mismo: hay algo, a lo que ninguno podéis poner nombre, pero que yo llamaré inspiración.
Inspiración, artística. La voluntad de crear, como crea un pintor con aceites vegetales, como crea un escritor con palabras, un escultor con trozos de roca, un músico con el sonido. Sólo que nosotros creamos a través de lo que algunos consideran la destrucción última. Utilizamos las herramientas propias de nuestro oficio, pero nuestras obras no se exponen a la mirada crítica como se expone un cuadro o se lee una novela.
Nuestro arte, estimados caballeros, es el asesinato.
Tiemblen ahora, señoras y señores del jurado, tiemblen contemplando el mismo abismo que yace dormido en lo profundo de sus mentes (y vosotros, mis hermanos, sonreíd en silencio y regocijaos), eso que consideráis trastorno horrendo y no es más que pura sensibilidad estética. Si Miguel Ángel vio a su David encerrado al observar un bloque defectuoso de mármol, yo veo un David en cada individuo con el que me cruzo, cada hombre y cada mujer, cada anciano y cada niño (sí, señoras y señores, también niños), sólo que mi David no es una estatua, sino un puñal atravesando el corazón, una soga al cuello, una cuchilla rajando la garganta. Mi arte no es la escultura, sino el asesinato. Y como en todas, en mi arte el principio es siempre la observación.
Sé que muchos de vosotros disfrutáis con el asesinato precipitado, con el placer súbito y animal de la aniquilación espontánea y violenta (e indiscreta, he de añadir), pero ya crecerán vuestros gustos y vuestros impulsos, ya aprenderéis. Como algunas obras de arte, un buen asesinato ha de meditarse. Aunque el caos tenga su particular belleza, el orden y la disposición de los elementos, el color, el tiempo, cada golpe y cada gota de sangre...los detalles, donde yace escondida la serpiente, son la esencia del asesinato, que precipitado resulta tan insulso como cualquier obra de arte consumible. En mi caso, la observación es tan metódica y repetida como la de Cézanne y la montaña St Victoire. Las horas gastadas errando entre multitudes son incontables, observando y oliendo al género humano en sus distintos grados de embriaguez, alcohólica o de otra índole. El proceso resulta entre repugnante y vagamente estimulante, pero sólo hasta el momento en que el retazo de una figura, de un sonido o de un olor, golpea repentinamente, y entonces todo se ilumina. Una vez aparece el sujeto, como ocurre con toda obra, empieza el verdadero proceso artístico.
Dado que el asesinato no es en absoluto un comportamiento social aceptado hoy en día, me veo (nos vemos, queridos hermanos) obligado a vigilar, perseguir y acechar, como una alimaña hambrienta. El tiempo ha relegado a los asesinos a la oscuridad; ¿quién no recuerda aquellos buenos, viejos tiempos del Medievo, cuando uno podía levantarse del banco en plena misa de domingo en la catedral de Canterbury y atravesar el cráneo de Thomas Becket, ministro real, con una espada a dos manos sin que nadie se alterase?
Aun así es quizás en la oscuridad donde los asesinos nos movemos con más comodidad; a pasos rápidos y furtivos entre las sombras, conteniendo el aliento, con, por así decir, el pincel en la mano, y el lienzo al alcance de la voz. Obviaré los pormenores del allanamiento con nocturnidad, las pugnas con luces, cerraduras, perros y demás placebos para el miedo a lo que hay fuera; minucias comparadas con el silencio absoluto y obsceno de una casa dormida. Ahí es donde la sangre comienza a latir brutalmente en las sienes y en el cuello, con el corazón rebotando contra las costillas, ebrio de la anticipación lujuriosa del asesinato. Y es aquí donde, como en cualquier arte, todo comienza a ser más complicado y más difícil de describir.
Si la preparación y el estudio de la víctima son, en mi opinión, actividades próximas a la literatura (pues al escoger uno reescribe la vida del anónimo e inconsciente protagonista), la ejecución es algo mucho más pictórico, si se me permite. Pongamos, pues, que en dicha casa recientemente allanada hay sólo una persona. Hombre, mujer, anciano o niño, poco importa (quizás a algunos de vosotros sí, pero mis gustos aceptan tamaños, colores y edades cualesquiera). A pasos silenciosos uno se acerca, analizando la escena con cada pequeño detalle, que por el momento es sólo un escenario gris y anodino. Depende de cada asesino, de cada artista, escoger el cómo y el con qué, pero personalmente yo encuentro a mi vieja navaja de afeitar el pincel más preciso, el trazo más afilado, rápido y efectivo. Así pues, al final siempre me encuentro rozando una piel ignorante de su destino con mi propio aliento entrecortado.
Y es ahí donde comienza la catarsis creativa (y destructora, podrían decir). Es tan súbito, absurdo y breve como aplastar una hormiga con la punta del dedo. Se inicia con la firme convicción del asesinato, con un movimiento decidido. Los músculos se contraen apenas unos centímetros, la muñeca se abre unos pocos grados, y entonces llega el sonido sublime de la piel, de la carne al abrirse, ese notar las texturas de las diferentes capas hasta que comienza a manar la sangre. No sé ustedes, caballeros, pero en tales momentos a mi semblante sólo puede cruzarlo la expresión de alguien que contempla el infinito. Son apenas unos segundos, pero lo que un movimiento tan pequeño, tan sin importancia consigue es más que suficiente recompensa. Tal y como un pintor se aleja unos pasos para contemplar su obra finalizada, nosotros podemos disfrutar de nuestra obra escribiéndose, pintándose a sí misma; el ser humano agonizando, pintando la escena de rojo, escribiendo una cómica tragedia o viceversa con cada espasmo, una melodía con cada estertor ahogado en sangre.
Una vez terminado el acto artístico, lo que queda es la lenta corrupción de un cuerpo muerto, pero durante unos preciosos segundos, todo es perfecto. Muy de cerca puedo ver cómo la mecha se apaga, el morir del cuerpo en sí, cómo los ojos buscan a estertores una alternativa al abismo hacia el que han sido arrojados y finalmente se resignan, cómo si durante el ultimísimo segundo aceptan el camino que se abre por una puerta a la infinitud, hacia la sublime perfección del no ser.
Ah, mis hermanos, qué burdas e insuficientes son las palabras para describir el arte. Pero ahora ya poco o nada me queda aparte de las palabras; éstas palabras, que serán las únicas que saldrán de la oscura celda en la que ahora escribo éstas últimas líneas. Así pues continúen, caballeros, continúen ejerciendo el arte perdido del asesinato, y sobre todo disfrútenlo. A mí ya me resta sólo la despedida.
La próxima vez nos veamos será desde lo alto de un patíbulo, con una soga al cuello, o ante un pelotón de fusilamiento, dispuesto a que ejecuten en mí la pueril justicia de quienes aún no saben a qué lado les ha tocado vivir del filo del cuchillo."
Un poco de bilis^^.